07 Jul El poder de las palabras
Usamos el lenguaje verbal, las palabras, para representar nuestro mundo, nuestra experiencia, para transmitir y explicar nuestras percepciones, nuestros sentimientos y nuestras creencias. A través de las palabras nos comunicamos. Unas veces somos emisores y otras receptores de los mensajes construidos.
Por lo general no tenemos conocimiento del proceso por el cual seleccionamos las palabras que utilizamos. Pocas veces sabemos cómo las ordenamos y las organizamos, no somos conscientes de cómo las elegimos en el proceso de hablar, sin embargo, nuestro lenguaje está perfectamente estructurado.
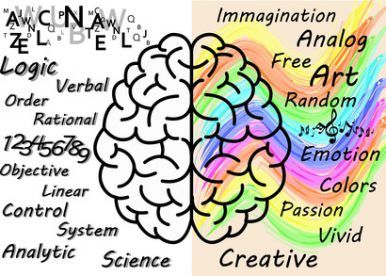 Posiblemente este hecho tiene su razón en las premisas de Noam Chomsky según las cuales adquirimos el lenguaje de forma innata a través del un dispositivo cerebral, “el órgano del lenguaje”, que se encarga de analizar y descifrar las reglas de la lengua escuchada, entrando en contradicción con lo que hasta entonces se creía: que la adquisición del lenguaje se producía por medio del aprendizaje y de la asociación, como cualquier otra capacidad humana. Propone que los principios abstractos de la gramática son universales en la especie humana diferenciándose entre unas personas u otras en función del contexto.
Posiblemente este hecho tiene su razón en las premisas de Noam Chomsky según las cuales adquirimos el lenguaje de forma innata a través del un dispositivo cerebral, “el órgano del lenguaje”, que se encarga de analizar y descifrar las reglas de la lengua escuchada, entrando en contradicción con lo que hasta entonces se creía: que la adquisición del lenguaje se producía por medio del aprendizaje y de la asociación, como cualquier otra capacidad humana. Propone que los principios abstractos de la gramática son universales en la especie humana diferenciándose entre unas personas u otras en función del contexto.
Desde que comenzamos a emitir nuestras primeras palabras entre los 12 y 18 meses, aproximadamente, sabemos e intuimos que va a ser la forma más directa de comunicar nuestros pensamientos y nuestros deseos, aprendemos pronto el efecto que tienen en nuestro interlocutor y por tanto aprendemos a usarlas y modularlas en función de aquello que queremos obtener de aquel.
Comprendemos a una edad temprana que cualquier comunicación (lenguaje verbal y gestual, postura corporal, tono de voz…) implica un compromiso y define el tipo de relación entre emisor y receptor. Cuando somos bebés de pocos meses sabemos cuánto de fuerte o no, tiene que ser nuestro llanto para obtener la atención que queremos de nuestros padres, durante la infancia sabemos con qué tono de voz o con qué gestos tenemos más probabilidades de conseguir nuestros deseos, cuando llegamos a la adolescencia somos ya verdaderos maestros en utilizar todas las herramientas comunicacionales en nuestro beneficio. También para entonces hemos aprendido a interpretar la comunicación de los otros, nuestros padres sobre todo, que nos indican dónde están los límites y hasta dónde podemos “presionar”. Este conocimiento del efecto de nuestros mensajes sobre los demás definen el tipo de relación que es aceptada de forma automática y natural.
Todas las formas de comunicación tienen su peso, y entre ellas (lenguaje verbal y no verbal) debe haber concordancia para que la comunicación sea coherente y eficaz. Cuando hay incongruencias entre ambas la comunicación se distorsiona y genera problemas relacionales bastantes serios. Son, sin embargo, a las palabras a las que más importancia damos.
Lejos de lo que habitualmente se asevera, a las “palabras no se las lleva el viento”. Las palabras tienen efectos. Nos consuelan, nos animan, nos condicionan, nos enseñan. Desde que nacemos nos rodean para mostrarnos el amor de nuestros padres o cuidadores, con tu tono amoroso, para mostrarnos lo que debemos y no debemos hacer, o con su tono más o menos severo, dependiendo de la gravedad de las cosas.
Cuando leemos un texto, la palabra escrita, nos puede cambiar el ánimo, podemos cambiar de idea, cambiar planes y tomar decisiones importantes. Muchas veces nos hemos visto influidos por aquella novela que leímos, cualquier cita nos puede hacer pensar y reflexionar sobre algo que nos rondaba en la cabeza: Las palabras nos auxilian cuando lo necesitamos. Nos dan luz.
Igual que nos dan luz, nos ofuscan o nos hieren, nos afectan para elevarnos o para hundirnos. En ciertos estados de ánimos y dependiendo desde dónde nos lleguen, nos inspiran o nos hieren más.
Cuidemos las palabras
Todos tenemos algún recuerdo doloroso de “aquel día que en alguien nos dijo aquello” y que todavía escuece al recordarlo. Por lo general ese “alguien” es algún ser querido que tuvo la mala fortuna de expresar su experiencia, sus sentimientos y sus emociones poniéndoles palabras, en el momento menos oportuno y de la manera menos adecuada.
 Nos gusta creer y nos gusta pensar que cuidamos a las personas que queremos, que cuidamos nuestras relaciones más íntimas. Sin embargo pocas veces ponemos cuidado en lo que decimos o cómo lo decimos.
Nos gusta creer y nos gusta pensar que cuidamos a las personas que queremos, que cuidamos nuestras relaciones más íntimas. Sin embargo pocas veces ponemos cuidado en lo que decimos o cómo lo decimos.
Es frecuente que sí pensemos y preparemos nuestros discurso cuando se trata de comunicarnos con personas más ajenas a nuestra vida afectiva. Procuramos pensar y elegir las palabras adecuadas si tenemos que hablar con figuras de autoridad, por ejemplo, con nuestros superiores en el trabajo, cuando tenemos que realizar trámites administrativos importantes, con el personal médico y en general en todos aquellos contextos en los que sabemos que nuestro comportamiento y por ende, nuestras palabras, van a tener consecuencias favorables o todo lo contrario dependiendo de cuáles o cómo las utilicemos.
Descuidamos este aspecto en nuestra vida cotidiana, en nuestros vínculos familiares. Habitualmente no somos tan conscientes y no le damos la misma importancia al resultado que nuestro verbo tendrá sobre nuestras relaciones de pareja, materno y paterno filiales, fraternales o amistosas. De hecho, es bastante común que se trivialicen y se minimicen las quejas de quienes expresan su malestar frente a expresiones verbales poco acertadas, ofensivas incluso, que por lo general están expresando el estado emocional de quien habla, sin atribuirle voluntariedad en cuanto a que sea sabedora de los efectos de su lenguaje.
Es muy frecuente que la respuesta a esas quejas sea tratar de disminuir los sentimientos dolorosos manifestados por la persona que se ha sentido ofendida quitándole importancia al enunciado que los origina con expresiones del tipo: “Era broma…., no tienes sentido del humor…., no es para tanto…., pero cómo te pones así por eso….” y no tenemos en cuenta que lo que conseguimos es más dolor todavía por la falta de consideración hacia el estado emocional de la persona que hemos herido con nuestro lenguaje. Tratar de minimizar esos efectos es humano, puesto que internamente sabemos que no hemos estado acertados en nuestra expresión oral, quizás sintamos cierta culpa de la que nos defendemos “atacando” al otro por sus quejas sin darnos cuenta de que estamos empeorando las cosas.
En realidad, reconocer que nos hemos equivocado, que quizás nuestras palabras fueron inoportunas y pedir disculpas ayuda siempre a resolver estas situaciones. No olvidemos que las palabras no solo nos pueden ofender, también nos pueden sanar. En cuanto a las disculpas, cabría tener presente dos cuestiones: que sean sinceras y genuinas, porque de lo contrario, no solo no ayudan sino que tienen efectos no deseados y que no se conviertan en un hábito que nos exima de tener que cuidar nuestras expresiones.
Cuando nos comunicamos, sobre todo cuando lo hacemos con los seres que más nos importan, utilizamos las comparaciones con otras personas, los reproches, las culpabilizaciones como parte de nuestro lenguaje más habitual y formas de persuasión. No pensemos que la intención es herir al otro. No, lo hacemos porque creemos que de esa forma vamos a conseguir que la persona con la que “conversamos” -que, paradójicamente, suele ser alguien querido para permitirnos hablarle así,- va a “entrar en razón” o va a tener presente nuestro punto de vista de una forma más clara. Creemos que si somos duros con nuestras palabras conseguiremos de una forma más eficaz que se nos tenga en cuenta. Esta situación suele darse muy a menudo con los hijos, sobre todo en la adolescencia.
Un buen hábito para evitar anclarnos en estas posturas es ponernos en el lugar del otro y tratar de entender cómo se siente, cuáles son las razones que le llevan a defender su posicionamiento, valorarlo, no juzgarlo demasiado pronto, o, si podemos, sin juzgarlo nada. Intentar llegar a acuerdos donde se reflejen todos los puntos de vista. Y, si finalmente, en el caso de hijos adolescentes, hemos de imponer nuestro criterio, podemos hacerlo de una forma firme pero cariñosa en lugar de ponernos rígidos para hacer valer nuestra autoridad. Las palabras cariñosas y la firmeza en nuestras decisiones no deben estar reñidas, juntas son poderosas.
Inducciones
En nuestra memoria tenemos ejemplos de cuentos o leyendas que nos cautivaron con aquella parte en la que se pronunciaban “las palabras mágicas” capaces de abrir puertas, crear o romper hechizos y sortilegios que intervenían en la voluntad y el comportamiento de aquellos sobre los que interesaba influir. Palabras, que al ser pronunciadas, curaban heridas o por el contrario las infringían.

Los proverbios o refranes son máximas que nos indican, aconsejan o advierten de los “verdaderos caminos”, de las consecuencias de nuestros actos para bien y para mal. De esa forma y a base de repetición y traspasándolos de una generación a otra, llegan a formar parte de los principios y valores de nuestro contexto más cercano. Todas las familias contamos con un “dicho” que nos representa. Existen en la mayoría de las culturas y algunos llegan formar parte de las creencias de todo un pueblo.
Son dos buenos ejemplos de cuando las palabras actúan como inducciones, son las metáforas que explican cómo los mensajes verbales nos condicionan a la hora de construir nuestras creencias, nuestros principios y la percepción del mundo que nos rodea.
De igual manera los contenidos hablados de nuestros padres y nuestra familia nos condicionan a la hora de construir la propia percepción de nuestra persona y nuestro entorno. Nos construimos en función de lo que los demás nos devuelven de nosotros. Las palabras-mandatos de nuestras figuras de apego y autoridad son inducciones que actúan como “las palabras mágicas” y nos harán comportarnos de una forma y no de otra, completamente convencidos de que “somos así”.
Como ejemplo, cito el caso de un niño que se ha pasado gran parte de su infancia oyendo de su familia que es poco hábil con las manos. Desde ese punto de partida tiene una probabilidad muy alta de ser poco diestro en todas aquellas tareas que requieran cierta pericia manual, lo más previsible es que ni lo intente amparado en la creencia de que él no es capaz, o “no se le da bien”, aunque la única prueba de ello es la comunicación que ha recibido.
Conocí a una mujer convencida de que era antipática y difícil de tratar, realmente era lo que transmitía en la primera impresión, se había construido su “tarjeta de presentación” en función de aquel rol que le había sido adjudicado y que ella había asumido. También de esta forma la definía su madre. Cuando pudo identificar que no era más que una inducción, el mandado perdió fuerza y le permitió ver y dejar actuar a otras partes de ella que no tenían mucho que ver con la antipatía o con un trato complicado. También era afable, cercana y generosa en sus relaciones.
Las palabras y la escucha necesarias
Los humanos necesitamos comunicarnos e interaccionar. Son muchos los estudios realizados que demuestran que tras la deprivación sensorial en la que un ser humano solo se comunica consigo mismo resulta muy difícil que mantenga la estabilidad emocional. No solo necesitamos intercambiar información o contenido, necesitamos saber que el otro nos escucha, nos ve, nos mira y nos reconoce o nos confirma a través de su atención a nuestras palabras.
Las palabras no solo son importantes porque las pronunciamos y definimos nuestras experiencias, transmitimos nuestros conocimientos o comunicamos uno u otro mensaje. Son importantes porque hay “otro” que las escucha y que les da un valor y a través de esta escucha nos confirma que somos y estamos, que existimos. Incluso cuando, en el intercambio de opiniones, la de nuestro interlocutor no sea favorable a nuestros argumentos y de ella se derive una crítica, más allá de sentir cierto rechazo o molestia por la falta coincidencia, es mucho más deseable esta crítica que la falta de ella o de cualquier otro tipo de reacción por parte de nuestro oyente.

La falta de respuesta ante el discurso de una persona, el ignorar sus palabras, obviándola abiertamente, no mirarla, o guardar silencio, cuando espera una respuesta, tiene consecuencias dolorosas para la persona hablante que puede llegar a sentir que no cuenta, que no existe. Aun siendo contradictorio, las palabras, no solo nos pueden herir, también puede hacerlo la falta de ellas, el silencio; son poderosas cuando están y también cuando no están. Cuidemos de ellas, bien empleadas alivian, enseñan, sanan y nos hacen sentir más dichosos y satisfechos.
“No existe libertad que no conozca
ni humillación o miedo
a los que no me haya doblegado.
Por eso sé de amor,
por eso no medito el cuerpo que te doy,
por eso cuido tanto las cosas que te digo”
Resumen
Luís García Montero
Completamente Viernes. Ed. Tusquests







emivalam50@gmail.com
Publicado a las 00:41h, 24 febreroGracias
Violeta Mendoza
Publicado a las 21:32h, 24 febreroGracias a ti!